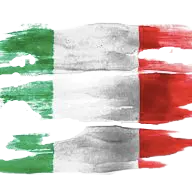Sentencia n.º 142/2025 del Tribunal Constitucional y reforma de la ciudadanía (Ley 74/2025)

Sentencia n.º 142/2025 del Tribunal Constitucional y reforma de la ciudadanía (Ley 74/2025)
1. Principios constitucionales y jurisprudencia en la sentencia 142/2025
El Tribunal Constitucional, mediante la sentencia n.º 142 dictada el 31 de julio de 2025, se pronunció sobre cuestiones de constitucionalidad planteadas por cuatro tribunales (Bolonia, Roma, Milán y Florencia) en relación con la ciudadanía italiana iure sanguinis ilimitada. En concreto, se impugnaba la norma del artículo 1, apartado 1, letra a), de la Ley 91/1992 (y sus antecesoras históricas de 1865 y 1912) en la parte en que reconoce sin ningún límite generacional la ciudadanía a los hijos de ciudadanos italianos. Los jueces remitentes consideraban que la transmisión ilimitada por descendencia —especialmente a favor de personas nacidas y residentes en el extranjero desde hace generaciones, sin vínculos efectivos con Italia— podía violar varios principios constitucionales:
- Art. 1, apartado 2, de la Constitución (soberanía popular): en su opinión, la ausencia de límites vaciaría de contenido el concepto de «pueblo» al que pertenece la soberanía, diluyéndolo con millones de ciudadanos meramente formales. La ciudadanía, sostienen, tiene una dimensión comunitaria intrínseca de pertenencia, integración y proximidad, que se vería comprometida por el ius sanguinis ilimitado.
- Art. 3 de la Constitución (igualdad y razonabilidad): la ausencia de condiciones efectivas para los descendientes en el extranjero sería irrazonable y desproporcionada, creando una disparidad con respecto a otras vías de adquisición de la ciudadanía que, en cambio, exigen un vínculo concreto (por ejemplo, para el matrimonio o la residencia se exigen años de residencia, conocimiento del idioma, etc.). En otras palabras, quienes nacen en el extranjero obtienen (según la ley vigente) la ciudadanía sin esfuerzo ni vínculo, mientras que un extranjero residente en Italia o cónyuge de un italiano debe cumplir requisitos estrictos, una disparidad que se considera injustificada.
- Art. 117, apartado 1, de la Constitución (obligaciones internacionales y europeas): los remitentes han invocado el principio internacional del «vínculo efectivo» entre el individuo y el Estado, sosteniendo que la ciudadanía no puede reducirse a una fictio iuris carente de pertenencia real. Además, han destacado que la ciudadanía de la UE se deriva automáticamente de la italiana (art. 20 TFUE), por lo que Italia confiere derechos europeos (libre circulación, protección diplomática, etc.) a un número potencialmente ilimitado de personas que carecen de cualquier vínculo con el país. Esto podría infringir las obligaciones de la UE, teniendo en cuenta los precedentes del Tribunal de Justicia que censuran las leyes nacionales sobre ciudadanía que carecen de proporcionalidad o de examen individual.
Al tomar su decisión, el Tribunal reiteró en primer lugar los límites de su función con respecto a la discrecionalidad legislativa. Excluyó la posibilidad de «inventar» por sí mismo un criterio de conexión introduciendo de oficio un límite generacional o de otra naturaleza: «No es admisible una intervención del Tribunal [...] que limite la adquisición de la ciudadanía por descendencia, mediante una sentencia manipuladora que opere elecciones, entre múltiples opciones posibles, caracterizadas por un amplio margen de discrecionalidad y [...] repercusiones incisivas en el sistema». En otras palabras, corresponde al Parlamento decidir si se imponen límites al ius sanguinis y cómo hacerlo, ya que hay muchas soluciones posibles (dos generaciones, requisitos de residencia, cultura, etc.), todas ellas con amplias implicaciones. La tarea del Tribunal, en cambio, es solo verificar que las normas vigentes no utilicen criterios «totalmente ajenos» a los principios constitucionales o contrarios a ellos.
En cuanto al fondo, el Consejo reconoció la plena legitimidad del principio del ius sanguinis ilimitado, tal y como se establece en el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Ley 91/1992. Observó que los propios jueces remitentes no cuestionaban en sí misma la idoneidad del vínculo de filiación para fundamentar la adquisición de la ciudadanía. En consecuencia, el mero hecho de ser hijos de ciudadanos italianos (el status filiationis) se consideró un criterio no irrazonable ni ajeno a los valores constitucionales. El Tribunal fue claro: la ciudadanía italiana se transmite por sangre, sin límites generacionales y sin necesidad de demostrar residencia, cultura, lengua u otros vínculos activos con Italia. Reiteró expresamente que la norma de 1992 —«es ciudadano italiano por nacimiento el hijo de padre o madre italianos»— es perfectamente conforme a la Constitución. El vínculo de sangre es, por lo tanto, un criterio justificado y suficiente, desde el punto de vista constitucional, para identificar quién forma parte del pueblo italiano.
Por lo tanto, el Tribunal rechazó todas las objeciones de inconstitucionalidad dirigidas contra el ius sanguinis. En el fallo, declaró inadmisibles o infundadas las cuestiones planteadas, confirmando la validez de las normas impugnadas. En particular: las excepciones basadas en el art. 1 de la Constitución (soberanía popular) y el art. 117 de la Constitución se consideraron inadmisibles por falta de especificidad: la Constitución no define directamente «quién es el pueblo» ni existe una obligación internacional que se incumpla por la ausencia de límites generacionales (ninguna norma de la UE ni ningún tratado impone un «vínculo efectivo» para conceder la ciudadanía). A este respecto, es significativo el pasaje en el que el Tribunal observa que el «pueblo» constitucional coincide con el conjunto de los ciudadanos, por lo que es el derecho el que define la ciudadanía y no al revés. Por lo tanto, el art. 1 de la Constitución no proporciona un parámetro autónomo para limitar la discrecionalidad legislativa en materia de ciudadanía, sino que es la ley la que da cuerpo al pueblo republicano.
En cuanto a la desigualdad de trato (art. 3 de la Constitución), el Tribunal la consideró infundada: las diferencias entre el ius sanguinis y otras formas de adquisición (matrimonio, residencia) no violan la igualdad porque no se trata de situaciones homogéneas. En otras palabras, un descendiente de italianos en el extranjero no se encuentra en la misma situación que un extranjero residente en Italia o un cónyuge extranjero, por lo que es legítimo que el legislador prevea vías diferentes. El Tribunal también recordó que ya había intervenido en el pasado para eliminar criterios realmente irrazonables en materia de ciudadanía, por ejemplo, declarando ilegítima la norma que hacía perder el proceso de naturalización por matrimonio en caso de fallecimiento del cónyuge italiano durante el procedimiento. Sin embargo, en el caso del ius sanguinis, la transmisión por descendencia no parecía un criterio arbitrario o carente de fundamento constitucional.
Por último, el Tribunal precisó el alcance de su decisión con respecto a las recientes novedades legislativas. Dado que, entretanto (entre la presentación de las cuestiones y la decisión), entró en vigor una reforma de la ciudadanía —el decreto-ley 36/2025, convertido en la ley 74/2025—, algunas partes constituidas habían solicitado al Tribunal que se pronunciara también sobre estas nuevas disposiciones. Sin embargo, el Consejo Constitucional se negó, aclarando que la «normativa sobrevenida» no se aplicaba a los juicios en cuestión y, por lo tanto, quedaba fuera del thema decidendum. La sentencia 142/2025 se refiere exclusivamente al marco normativo vigente anteriormente (es decir, la ley 91/1992 antes de la reforma) y a los casos pendientes antes de 2025. No obstante, los principios establecidos tienen un alcance general e inevitablemente se proyectan sobre el nuevo contexto normativo, como se analiza en los puntos siguientes.
2. Implicaciones prácticas para la aplicación de la reforma (Ley n.º 74/2025)
La Ley n.º 74, de 23 de mayo de 2025 (conversión con modificaciones del Decreto Ley 36/2025, denominado «Decreto Tajani») introdujo la primera reforma orgánica de la ciudadanía por descendencia desde la entrada en vigor de la ley de 1992. Esta reforma, en vigor desde el 24 de mayo de 2025, no suprime el principio del ius sanguinis, sino que lo «suaviza» con condiciones destinadas a garantizar un vínculo efectivo con la comunidad nacional. En particular, el nuevo artículo 1, apartado 1, de la Ley 91/1992 (en su versión modificada) establece que los nacidos en el extranjero, que posean otra ciudadanía al nacer, no adquieren automáticamente la ciudadanía italiana. En otras palabras, el hijo de ciudadanos italianos nacido fuera de las fronteras ya no se convierte en ciudadano por el mero hecho de tener sangre italiana, si al mismo tiempo tiene la ciudadanía del Estado extranjero en el que ha nacido. Esta exclusión se aplica también de forma retroactiva a los nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de la ley, salvo algunas excepciones transitorias:
- Excepciones «de salvaguardia»: Se sigue aplicando la normativa anterior (transmisión automática) si, antes del 27 de marzo de 2025, ya se había reconocido la condición de ciudadano italiano o si el interesado ya había obtenido una cita para presentar la solicitud de reconocimiento, o si se había iniciado un procedimiento judicial antes de esa fecha. En la práctica, quienes tenían el procedimiento en curso en el momento de la promulgación del decreto-ley no se ven afectados por la nueva norma.
- Excepciones por vínculo estrecho: La nueva ley tampoco se aplica si uno de los padres o abuelos del solicitante poseía exclusivamente la ciudadanía italiana (es decir, no tenía doble nacionalidad), o si uno de los padres (o adoptantes) ha residido legalmente en Italia durante al menos dos años consecutivos después de haber adquirido la ciudadanía italiana y antes del nacimiento (o adopción) del hijo. Estas cláusulas tienden a salvaguardar las situaciones en las que el vínculo con Italia es más directo: por ejemplo, si el progenitor emigrado nunca se ha naturalizado en el extranjero (manteniendo solo la ciudadanía italiana), o si ha regresado a vivir a Italia durante un periodo significativo antes de tener hijos.
Además, la reforma ha introducido nuevos mecanismos de adquisición «por beneficio de ley» destinados a los descendientes menores en el extranjero: los apartados 1-bis y 1-ter establecen que un menor extranjero o apátrida, hijo de ciudadanos italianos por nacimiento, puede adquirir la nacionalidad italiana mediante una declaración de voluntad de los padres, siempre que resida al menos dos años en Italia (alternativamente, la declaración puede realizarse en el plazo de un año desde el nacimiento, evitando así la prueba de residencia). El hijo menor de edad de quien recupere u obtenga la ciudadanía también podrá adquirirla, pero solo si reside en Italia desde hace al menos dos años continuos en el momento en que el progenitor se convierte en ciudadano. Se trata de medidas que tienen por objeto arraigar en Italia a los jóvenes descendientes, en lugar de reconocerles automáticamente el iure sanguinis. La ley 74/2025 también estableció, en el artículo 1, apartado 2, restricciones probatorias en los casos de ciudadanía (prohibiendo el recurso a juramentos o testigos, salvo excepciones, y haciendo recaer sobre el solicitante la prueba de la ausencia de causas de pérdida o de no adquisición), para hacer más rigurosa la verificación de los requisitos.
Paralelamente a las limitaciones, el legislador introdujo facilidades para favorecer el regreso de los descendientes y subsanar antiguas injusticias. Por ejemplo, el nuevo artículo 1-bis permite a los descendientes de italianos en países de emigración tradicional entrar en Italia para trabajar fuera de cuota (exentos de los límites anuales de inmigración laboral), y reduce de 3 a 2 años la residencia necesaria para naturalizarse si el solicitante tiene un progenitor o abuelo ciudadano italiano por nacimiento. Además, el artículo 1-ter abre una ventana hasta el 31/12/2027 para la readquisición de la ciudadanía a favor de los exciudadanos nacidos en Italia (o residentes allí al menos 2 años) que la perdieron en virtud de las disposiciones de la ley de 1912 (por ejemplo, las mujeres que la perdieron por matrimonio o los emigrantes que tuvieron que renunciar a ella). Se trata de medidas reparadoras dirigidas a quienes, a pesar de ser de origen italiano, se vieron penalizados por disposiciones ya obsoletas.
A la luz de la sentencia n.º 142/2025, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de esta reforma? En primer lugar, hay que aclarar que la decisión del Consejo Constitucional no ha anulado ni modificado ninguna disposición de la ley 74/2025, ya que, como se ha dicho, la nueva normativa no era objeto directo del fallo. Por lo tanto, todas las normas de la reforma siguen plenamente vigentes y las administraciones (ayuntamientos, consulados) deben aplicarlas. Por ejemplo, a partir del 24 de mayo de 2025, quienes nazcan en el extranjero de padres italianos (y adquieran otra nacionalidad por nacimiento) no serán inscritos como ciudadanos italianos, salvo que se den las excepciones descritas anteriormente. Del mismo modo, las solicitudes de reconocimiento iure sanguinis presentadas después del 28 de marzo de 2025 serán rechazadas si no se cumplen esos requisitos (salvo que el solicitante pueda invocar un derecho adquirido antes de esa fecha). Desde un punto de vista operativo, por lo tanto, la sentencia del Tribunal no impone ningún cambio inmediato en los procedimientos: ha salvado el status quo anterior a la reforma, pero, mientras tanto, la ley de reforma ya ha cambiado las normas.
Sin embargo, la sentencia 142/2025, al confirmar la plena legitimidad constitucional del antiguo régimen ilimitado, influye en el debate sobre la vigencia de la nueva ley. En esencia, el Tribunal ha dictaminado que la falta de límites generacionales no era inconstitucional (sin perjuicio, sin embargo, de la facultad del legislador de introducirlos). Esto puede interpretarse de dos maneras: por un lado, legitima la decisión política de mantener el ius sanguinis puro y, por otro, no excluye en absoluto la decisión contraria de limitarlo, siempre que ello no suponga una violación de otros principios. La amplia discrecionalidad legislativa en la materia, afirmada por el Tribunal, implica que el Parlamento puede legítimamente establecer nuevos criterios (como ha hecho con la Ley 74/2025), siempre que estos no sean «criterios totalmente ajenos a los principios constitucionales». Por lo tanto, la pregunta crucial es: ¿las restricciones específicas introducidas por la Ley 74/2025 respetan los principios constitucionales o no? Sobre este punto, el Tribunal no se ha pronunciado explícitamente (remitiendo a futuros fallos), pero algunos pasajes de la sentencia y el primer análisis de los expertos señalan posibles aspectos críticos de la reforma.
En particular, dos aspectos de la nueva normativa son objeto de atención:
- La discriminación basada en la doble nacionalidad del ascendiente: La norma según la cual solo los descendientes de antepasados con «nacionalidad exclusiva» italiana pueden seguir adquiriendo la nacionalidad italiana iure sanguinis parece a algunos un criterio arbitrario, potencialmente «ajeno» a los valores constitucionales. De hecho, crea dos categorías de oriundos: por un lado, los descendientes de italianos que nunca se naturalizaron en el extranjero (favorecidos) y, por otro, los descendientes de italianos que se convirtieron en ciudadanos de otro país (desfavorecidos). Este elemento de «purismo» —según el cual la presencia de una doble nacionalidad en la línea genealógica trunca el derecho— ha sido definido por algunos como una visión casi «eugenésica» del derecho de ciudadanía. El Consejo, aunque no se refiere directamente a esta norma, ha subrayado que la Constitución esboza una idea de comunidad abierta, pluralista y respetuosa con las minorías. En este sentido, perjudicar precisamente a quienes poseen una doble identidad cultural y jurídica (italiana y extranjera) podría resultar contrario a este espíritu pluralista. Un jurista ha observado que la solución de negar la ciudadanía a los descendientes solo porque el ascendiente se ha naturalizado en otro lugar parece «totalmente inusitada y contraria» a la visión constitucional de la inclusividad. Se trataría de una discriminación basada en la denominada bipolidia (doble nacionalidad), que podría violar el principio de igualdad sustantiva (art. 3 de la Constitución) y quizás también el derecho a la identidad personal (art. 2 de la Constitución). En este punto, la constitucionalidad del artículo 1, apartado 1, modificado de la Ley 91/1992 no es evidente y es probable que sea objeto de escrutinio.
- La retroactividad y la pérdida colectiva de estatus: La ley 74/2025 tiene efecto retroactivo sobre las personas nacidas en el extranjero antes de su entrada en vigor, lo que les priva (ex post) de la ciudadanía que habrían adquirido por nacimiento según la ley anterior, a menos que ya hubieran iniciado los trámites o se acojan a las excepciones. De hecho, como señalan los críticos, se trata de una «desheredación jurídica masiva» de millones de descendientes de italianos nacidos hace décadas. Esta especie de pérdida automática y colectiva del status civitatis, que se ha producido sin evaluar los casos individuales, plantea dudas sobre su legitimidad tanto a nivel interno como europeo. El principio de confianza legítima podría verse vulnerado: personas que durante años han sido consideradas (y se han considerado a sí mismas) ciudadanos italianos iure sanguinis en virtud de la ley entonces vigente, ven desaparecer ese estatus sin una transición adecuada. Quienes presentaron su solicitud el 26 de marzo de 2025 son reconocidos como italianos, mientras que quienes la presentaron pocos días después quedan excluidos: una disparidad temporal muy acusada, calificada de injusta y «contraria a los principios del Estado de derecho» por los juristas. En el ámbito constitucional, esto remite al principio de razonabilidad (art. 3) y a la prohibición de la privación arbitraria de la ciudadanía (art. 22 de la Constitución): este último artículo, aunque se refiere a casos políticos, expresa la garantía de que la ciudadanía no puede ser suprimida a la ligera o con carácter retroactivo. Además, en el ámbito europeo, el Tribunal Constitucional ha citado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual las normativas nacionales que implican la pérdida de la condición de ciudadano de la UE deben prever un examen individual de las consecuencias para el interesado. En nuestro caso, la reforma afecta a la condición europea de toda una categoría (los descendientes nacidos en el extranjero con doble nacionalidad) sin ninguna evaluación caso por caso, lo que podría entrar en conflicto con los principios de proporcionalidad y protección de los derechos de la UE. Los juristas señalan que las medidas generales que revocan o deniegan a posteriori la ciudadanía «de manera indistinta y colectiva» pueden infringir el Derecho de la Unión, lo que podría dar lugar a recursos ante el Tribunal de Justicia o el TEDH.
En resumen, la sentencia 142/2025 no invalidó la reforma, pero sentó las bases conceptuales para evaluar su constitucionalidad. Y, de hecho, el asunto no terminó ahí: la batalla judicial está destinada a continuar. El Tribunal de Turín ya ha planteado la cuestión de la constitucionalidad de la ley 74/2025 (probablemente en relación con algunos de los aspectos mencionados anteriormente), y el Tribunal Constitucional ha fijado una audiencia en febrero de 2026 para examinarla. Será en esa ocasión cuando el Consejo Judicial juzgará si los nuevos «límites» introducidos resisten el examen constitucional. Mientras tanto, la aplicación práctica de la ley 74/2025 continúa, pero con un interrogante sobre su viabilidad: por un lado, el Gobierno sostiene que refuerza la idea de ciudadanía sustantiva y supera las distorsiones del pasado; por otro, los expertos en derecho y las comunidades afectadas denuncian varias cuestiones críticas que podrían conducir a un rechazo (total o parcial) de la reforma en los tribunales.
3. Lectura crítica: contexto político-social y reacciones a la sentencia
En la foto: un momento de la conferencia celebrada el 29 de mayo de 2025 en la Cámara de Diputados, organizada por la asociación «Natitaliani» con parlamentarios de la oposición, juristas y representantes de las comunidades italianas en el extranjero, para denunciar la reforma de la ciudadanía como «ley de la vergüenza» y «desheredación masiva».
La reforma de la ciudadanía (L.74/2025) y la posterior sentencia del Consejo Constitucional se sitúan en el centro de un acalorado debate político y social. Por un lado, está la perspectiva del Gobierno y de la mayoría, que han promovido el endurecimiento del ius sanguinis; por otro, las fuerzas de la oposición, las asociaciones de italianos en el extranjero y muchos juristas, que han contestado enérgicamente la medida, acogiendo con satisfacción los principios afirmados por el Tribunal.
La posición del Gobierno. La reforma fue aprobada en 2025 por el ejecutivo de centro-derecha (dirigido entonces por Giorgia Meloni), con un papel clave del viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, hasta tal punto que coloquialmente el Decreto Ley 36/2025 fue apodado «Decreto Tajani». El objetivo declarado era hacer más «serio» y genuino el vínculo de ciudadanía, poniendo fin a posibles abusos. Tajani subrayó que el ius sanguinis se mantiene, pero «con límites precisos, sobre todo para evitar abusos o fenómenos de «comercialización» de pasaportes italianos. La ciudadanía debe ser algo serio». Las referencias a los «abusos» aluden a casos de negocios poco transparentes relacionados con las prácticas de reconocimiento (intermediarios, empresas que organizaban trámites masivos para descendientes lejanos), así como al hecho de que, en ocasiones, el anhelo de obtener la ciudadanía italiana podía estar motivado más por el fácil acceso a la UE que por un verdadero sentimiento de pertenencia. «Hagamos de la ciudadanía italiana algo muy serio», declaró Tajani al presentar el decreto el 28 de marzo de 2025. Según la narrativa del Gobierno, la reforma era necesaria para valorizar la ciudadanía: Italia seguiría reconociéndola a los descendientes emigrados, pero solo a aquellos que aún estuvieran vinculados a la comunidad nacional (directamente o por inversión personal), evitando considerar «italianos» a personas que llevaban generaciones totalmente integradas en otros lugares. El Gobierno también destacó que los consulados estaban sobrecargados con cientos de miles de solicitudes iure sanguinis procedentes principalmente de América Latina, con tiempos de espera de décadas: la introducción de criterios de conexión se consideraba una forma de agilizar los trámites y reducir los litigios en los tribunales. En el plano parlamentario, la mayoría de centro-derecha apoyó de forma unánime la conversión del decreto; sin embargo, cabe señalar que algunos representantes elegidos en el extranjero en las listas de la mayoría mostraron su malestar. Por ejemplo, el diputado Luis Roberto Lorenzato (Liga, elegido en Sudamérica), aunque votó a favor de la medida, acogió con satisfacción la sentencia 142/2025, afirmando «Hemos nacido italianos» en apoyo del ius sanguinis ilimitado. Esto refleja una cierta división interna: la línea oficial del Gobierno es de rigor identitario («basta de abusos, la ciudadanía no se regala»), pero algunos representantes de la circunscripción exterior (incluso del ámbito gubernamental) han tenido que tener en cuenta el descontento de sus electores oriundos.
(Carducci se refiere a la jurisprudencia que a lo largo de los años ha eliminado la discriminación contra los italianos emigrados, por ejemplo, permitiendo ya desde 1966 la transmisión materna de la ciudadanía a los hijos nacidos antes de 1948, a través de la interpretación constitucionalmente orientada del Tribunal). En definitiva, según estos estudiosos, la ley 74/2025 rompe el pacto ideal con la diáspora italiana, renegando de la historia migratoria del país y corriendo el riesgo de aislar a Italia en una visión nacionalista estrecha.
La oposición y las comunidades italianas en el extranjero. La reacción de las fuerzas políticas minoritarias y de las asociaciones de emigrantes ha sido muy crítica. Ya durante el proceso de conversión, los diputados y senadores del Partido Democrático y del Movimiento 5 Estrellas (así como las formaciones representativas de los italianos en el extranjero, como el MAIE) denunciaron la naturaleza de la reforma. En una conferencia celebrada en la Cámara de Diputados el 29 de mayo de 2025, titulada significativamente «Un ataque a la Italia global y a los derechos de ciudadanía» —, el diputado Fabio Porta (PD, elegido en América Latina) habló de «una fractura histórica y jurídica con la Italia de la emigración», definiendo la nueva ley como la expresión de un «soberanismo identitario cerrado» que reniega de la pluralidad de la identidad italiana en el mundo. Porta y otros han subrayado la incoherencia de celebrar, por un lado, el Turismo de las Raíces (el 2024 fue proclamado «Año de las Raíces Italianas» por el MAECI para incentivar a los oriundos a redescubrir Italia) y, por otro, cortar las raíces con esta ley. Numerosas asociaciones de italianos en el extranjero (desde los Comites y el CGIE hasta los círculos de emigrantes en varios países) han tomado posición oficialmente contra la reforma, calificándola de punitiva e inconstitucional. Los Comites de Suiza, por ejemplo, en un documento conjunto, han hablado de una ley «punitiva e inconstitucional» que crea ciudadanos de segunda clase y han reafirmado su compromiso con una ciudadanía «que une, no divide». Protestas similares han surgido de los Comites de otros países (por ejemplo, el Comites de Ginebra ha condenado públicamente los cambios como «restrictivos y penalizadores» - La Notizia, 24/6/2025). En los medios de comunicación, los periódicos dirigidos a los italianos en el extranjero (como el portal Italianismo, el diario Gente d'Italia, la red FUSIE, etc.) han publicado titulares muy duros: «Ley 74/2025, la trampa contra la Italia global», «decreto de la vergüenza», «ciudadanía eugenésica», señal de una gran indignación en la diáspora.
Los argumentos jurídicos críticos. Numerosos expertos en derecho constitucional e internacional han apoyado los argumentos de los recurrentes. La profesora Roberta Calvano ha cuestionado el uso del decreto-ley en una materia tan estructural (ausencia de los requisitos de necesidad y urgencia, privando de sus funciones al Parlamento). El profesor Giovanni Bonato acuñó la contundente expresión «desheredación jurídica masiva» para referirse a la privación colectiva de los derechos de los oriundos latinoamericanos, para quienes la ciudadanía italiana es también un símbolo de identidad cultural. El abogado Marco Mellone y el profesor Alessandro Brutti (asociación AGIS - juristas iure sanguinis) ilustraron los aspectos inconstitucionales, entre los que se encuentran: la violación de la confianza legítima, del principio de proporcionalidad, de la igualdad de trato entre ciudadanos e incluso del artículo 22 de la Constitución (que prohíbe privar a alguien de la ciudadanía por motivos políticos o de forma arbitraria). Sostuvieron que la reforma transforma la ciudadanía de un derecho originario a una concesión discrecional, vinculada a elementos territoriales y retroactivos, y que esto abre la vía a recursos tanto internos como ante los tribunales europeos. En particular, se citó el precedente del Tribunal de Justicia de la UE (caso Tjebbes y otros) que rechaza las normativas nacionales sobre la pérdida de la ciudadanía sin evaluación individual. El profesor Giacomo De Federico destacó precisamente que la revocación (o denegación) de la ciudadanía a los ciudadanos con doble nacionalidad sin examinar cada caso individualmente entra en conflicto con el derecho comunitario y podría exponer al Estado a recursos por daños morales y discriminación por parte de los excluidos. Además, se ha subrayado la paradoja italiana: por un lado, no se concede fácilmente la ciudadanía a los inmigrantes que viven y trabajan de forma estable en Italia (falta de reforma del ius soli o ius scholae) y, por otro, se retira a quienes tienen orígenes italianos pero han nacido en otro lugar, lo que supone un cierre identitario en ambos frentes que, según el constitucionalista Alfonso Celotto, es «miope y autodestructivo». Otro constitucionalista, Nicola Carducci, ha recordado el espíritu del artículo 35 de la Constitución, que protege a los trabajadores italianos en el extranjero: la nueva ley, en su opinión, lo contradice porque ignora la tradición de protección hacia los emigrantes y sus descendientes, así como «las sentencias históricas del Tribunal Constitucional que reconocen al oriundo como plenamente italiano».
Recepción de la sentencia 142/2025. En este clima tenso, la decisión del Consejo Constitucional fue acogida con satisfacción por las comunidades en el extranjero y por la oposición, mientras que el Gobierno la interpretó de forma más neutral. Las organizaciones de oriundos hablaron de «victoria histórica»: el periódico Fatti Nostri titulaba que el Consejo Constitucional confirma que «el vínculo sanguíneo es suficiente» y defiende a los italianos nacidos en el extranjero sin vínculos actuales. Representantes como Fabio Porta declararon que, en la práctica, el Tribunal ha «anulado la sentencia del Gobierno» (aunque técnicamente no sea así, el sentido político es claro). La interpretación de los representantes de la mayoría ha sido opuesta: estos han destacado que el Tribunal no ha rechazado en absoluto la reforma (al no haberla examinado) y han enfatizado la parte de la sentencia en la que se reconoce el amplio margen del legislador. En la práctica, el Gobierno ha sostenido que la sentencia no afecta a la reforma Tajani, mientras que la oposición y los comités de italianos en el extranjero la interpretan como una fuerte advertencia a favor de los oriundi que prepararía el terreno para invalidar las partes más duras.
Hay un elemento que une a todos: la sentencia 142/2025 relanza el debate parlamentario. La propia Consulta, aunque rechazó las cuestiones, lanzó una pregunta crucial al legislador, definiendo como «urgente» encontrar un nuevo equilibrio y pasando «la pelota» al Parlamento. Tras la sentencia, varios líderes políticos expresaron su deseo de reabrir el debate sobre la ciudadanía. Algunos parlamentarios de la oposición han presentado proyectos de ley para atenuar o derogar las restricciones de la Ley 74/2025, mientras que sectores de la mayoría (en particular los elegidos en el extranjero por el centro-derecha) presionan para que se adopten medidas correctivas que amplíen las excepciones o prorroguen los plazos para las solicitudes.
En conclusión, el asunto sigue en evolución. La sentencia n.º 142/2025 ha confirmado los principios tradicionales (ius sanguinis ilimitado = constitucionalmente legítimo) y ha establecido algunos límites interpretativos importantes (amplia discrecionalidad, pero no arbitraria, respeto del carácter abierto y pluralista de la comunidad nacional, prohibición de criterios irrazonables). Ha dado un nuevo impulso a las reivindicaciones de las comunidades italianas en el extranjero, que ahora se sienten más protegidas en sus derechos históricos de pertenencia. Por otra parte, ha advertido al legislador: si realmente se quieren introducir límites, hay que hacerlo prestando atención a los principios constitucionales y a las restricciones de la UE, para evitar rechazos. Como afirmó la vicepresidenta de Natitaliani, Claudia Antonini, la lucha contra la ley 74/2025 es «una batalla que acaba de comenzar»: lo que está en juego no es solo una cuestión técnica, sino «el corazón de Italia, que ha tendido puentes en el mundo y ahora corre el riesgo de levantar muros». Las próximas etapas (el fallo del Tribunal Constitucional sobre la reforma en 2026, posibles intervenciones legislativas correctivas) dirán si se restablecerá el equilibrio, con una ciudadanía que siga uniendo a los italianos dentro y fuera de las fronteras, en consonancia con la Constitución y la historia nacional.
Fuentes: Corte Cost. sentencia 142/2025 (dep. 31/7/2025); Ley 23/05/2025 n.º 74 (G.U. n.º 118/2025); Comunicado de prensa del Tribunal Constitucional 31/7/2025; Diritto.it, 1/8/2025; Fatti Nostri, 1/8/2025; Corriere d’Italia, 6/6/2025; Adnkronos, 31/7/2025; ANSA, 28/3/2025.